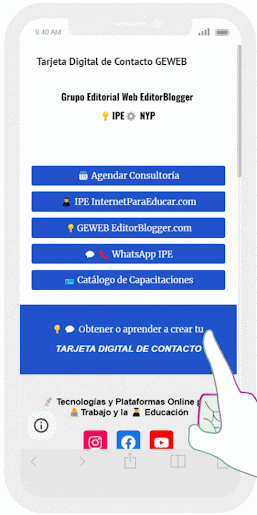En un presente marcado por la frustración ciudadana ante la corrupción, es común preguntarse cuál sería el castigo ideal para quienes traicionan la confianza pública. Pero, ¿y si la solución no estuviera en inventar nuevas penas, sino en mirar al pasado? La historia de Colombia esconde un capítulo sorprendente: hubo un tiempo en que un funcionario público podía ser condenado a muerte por malversar una suma mínima de dinero. Este marco legal, tan extremo como desconocido, revela cómo ha evolucionado nuestra concepción de la justicia, el Estado y el castigo.
Un decreto de "tolerancia cero" en el siglo XIX
Durante el siglo XIX, en la naciente República, se estableció un marco legal de una severidad hoy impensable. Un decreto firmado en 1824 y publicado hacia 1826, en la época de la Gran Colombia bajo el liderazgo de Simón Bolívar, fijaba el castigo más extremo para la malversación de fondos públicos, sin importar cuán pequeña fuera la cantidad.
El artículo en cuestión era de una simplicidad brutal y no dejaba margen para la interpretación:
“Todo funcionario público que haya malversado o tomado para sí, más de 10 pesos de los fondos públicos, queda sujeto a la pena capital.”
En el frágil contexto de una república en construcción, esta ley equiparaba la corrupción administrativa con la traición al propio proyecto nacional, tratando el robo de fondos públicos como un ataque directo a la soberanía del nuevo Estado. Para un funcionario de la época, la amenaza no era solo la cárcel o la destitución, sino el pelotón de fusilamiento por una suma que hoy consideraríamos insignificante.
Jueces bajo la misma amenaza
La radicalidad del decreto de 1824 no se detenía en el funcionario corrupto. Para asegurar que la ley se aplicara con todo su rigor y cerrar cualquier vía de escape o impunidad, la norma incluía una segunda disposición igualmente drástica: los jueces que no aplicaran la pena capital en los casos correspondientes también enfrentarían el mismo destino.
Al poner a los administradores de justicia bajo la misma amenaza que los acusados, se intentaba garantizar que la "tolerancia cero" fuera una realidad y no solo una declaración de intenciones. Esta medida revela una profunda desconfianza en la élite judicial y una comprensión de que la corrupción no es solo un acto individual, sino un fallo sistémico que requiere que cada eslabón de la cadena de justicia sea igualmente responsable.
La diferencia crucial entre la ley y la práctica
A pesar de la existencia de esta ley tan severa, es fundamental aclarar un matiz: su aplicación por "corrupción administrativa" puntual parece, según la evidencia documental, haber sido remota y poco sistematizada. La posibilidad legal de ejecutar a un funcionario por malversación rara vez se convertía en una práctica judicial común.
En la práctica, la pena capital se reservaba para escenarios que la sociedad decimonónica consideraba una amenaza directa a su orden: crímenes atroces, rebelión o traición. La evidencia histórica muestra que las ejecuciones se dictaban con mayor frecuencia por delitos como:
- Asesinato
- Traición
- Parricidio
- Incendio
- Piratería
- Delitos militares
Por lo tanto, es crucial distinguir entre la "posibilidad legal" que contemplaba el decreto y la "práctica frecuente" de los tribunales. Aunque la ley existía en el papel, el castigo capital por peculado no era una escena habitual en la Colombia del siglo XIX.
El fin de una era: el camino hacia la abolición definitiva
El paradigma de la pena capital comenzó a cambiar a lo largo del siglo XIX y principios del XX, hasta su desaparición total del ordenamiento jurídico colombiano. El hito clave en este proceso fue el Acto Legislativo 3 de 1910, que suprimió formalmente la pena de muerte en todo el país al modificar la Constitución de 1886.
Décadas más tarde, la Constitución de 1991 consolidó esta prohibición de manera definitiva, consagrando el derecho a la vida como un pilar fundamental e inviolable del Estado. Su artículo 11 es explícito y contundente:
“El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.”
Este artículo selló el compromiso de Colombia con los derechos humanos y marcó el fin de cualquier debate sobre la posibilidad de reinstaurar el castigo capital.
Lecciones del pasado para el presente
El viaje de Colombia desde un decreto que castigaba con la muerte la malversación de 10 pesos hasta una Constitución que protege la vida como un derecho inviolable es una poderosa lección sobre la evolución de un Estado. Marca el tránsito desde una visión de justicia punitiva, donde la traición al Estado se pagaba con la vida, hacia un paradigma garantista, enfocado en los derechos humanos, las garantías procesales y la inviolabilidad de la vida como pilar constitucional.
Esta mirada al pasado nos invita a reflexionar. Si la pena más severa de todas no fue la respuesta definitiva, ¿qué mecanismos modernos, como la transparencia, el control social y el fortalecimiento de las instituciones, son más eficaces que los castigos extremos en la lucha contra la corrupción en una democracia?